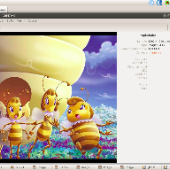Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era, pues, una abeja haragana.
Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo: —¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas. Es cierto —murmuró la abejita—. No trabajo, y yo tengo la culpa.
¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? Una voz que apenas se oía —la voz de la abejita— salió del medio de la cueva. —¿No me vas a hacer nada? —dijo la voz—. ¿Puedo contar con tu juramento? —Sí —respondió la culebra—. Te lo juro. ¿Dónde estás? —Aquí —respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita.
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que de pronto rodó por un aguje- ro; cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna.
Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: —Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. La abejita contestó: —Yo ando todo el día volando, y me canso mucho. —No es cuestión de que te canses mucho — respondieron—, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así la dejaron pasar.